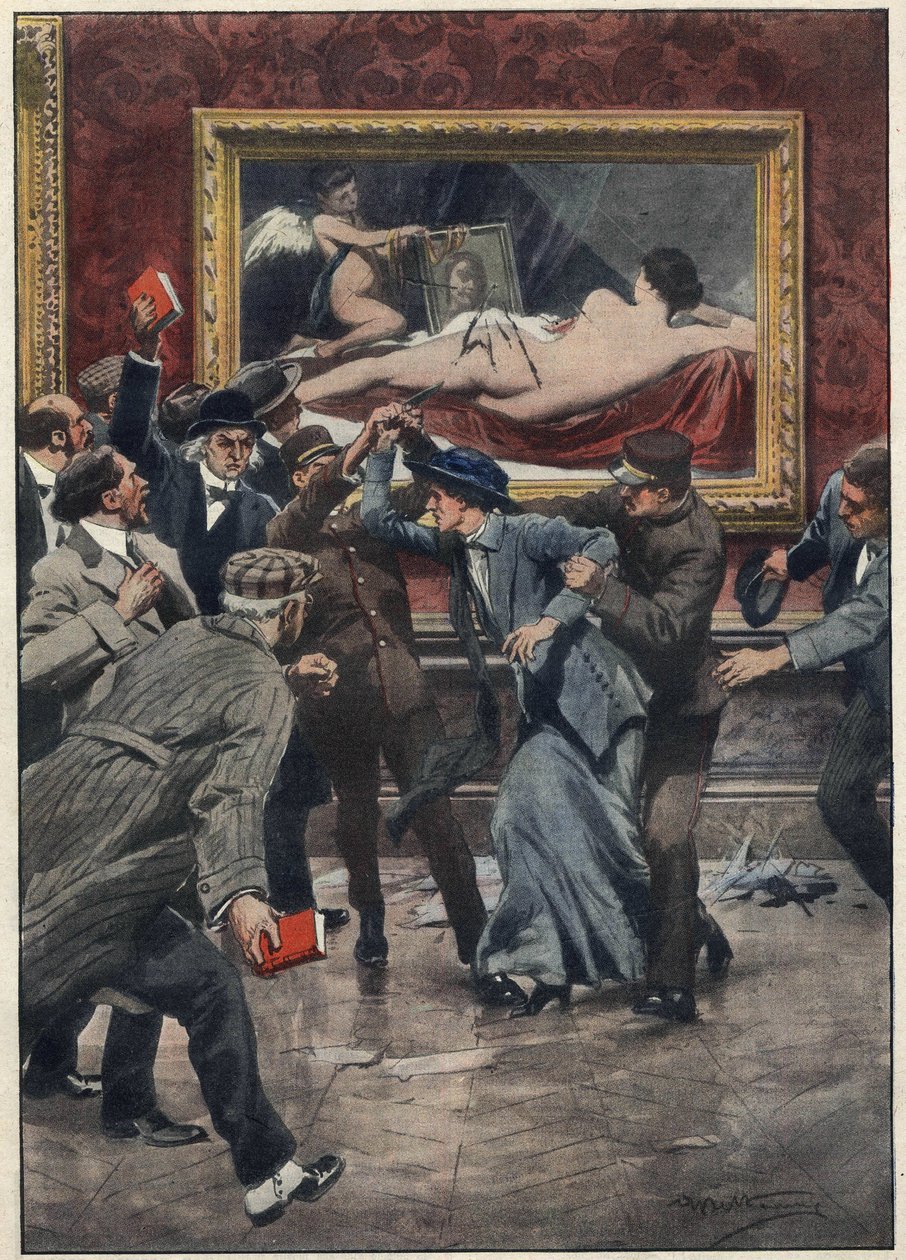Antes que los artistas, los vándalos experimentaron con el soporte pictórico. La mayoría de estos ejercicios formales son bien conocidos: en 1914, Mary Richardson (sufragista y futura jefa de la Unión Británica de Fascistas) le abrió siete tajos a La Venus del espejo; en 1975, un maestro desempleado intentó rebanar La ronda de noche con el cuchillo del pan para frenar la llegada del anticristo; etcétera, etcétera. Un incidente menos famoso ocurrió en 1874 en la catedral de Sevilla: durante la inspección mañanera, uno de los empleados del cabildo notó las carencias de un Murillo. A la víctima, una Visión de san Antonio de Padua de gran formato, le habían sustraído tres metros cuadrados de lienzo, coincidentes con la figura genuflexa del santo. La Ilustración Española y Americana, una revista de la época, incluyó en su número de noviembre un par de relatos del desafortunado suceso. En uno se narra la incredulidad del peón que hacía la ronda, que, desconcertado, necesitó ponerse a dos palmos del agujero para terminar de comprender la naturaleza de la desgracia. En otro, un intelectual preclaro (de esos que abundaban en el XIX) se pregunta por las motivaciones del ladrón, no sea que el malandrín odiase más la religión que el arte.
Sumadas a estas cavilaciones, la revista incluye un par de xilografías apañadas a toda prisa (el editor se disculpa por no cumplir con los estándares habituales) que reproducen el cuadro antes y después del hurto. La estampa del mutilado es fascinante: custodiado por las cohortes angelicales, un niño Jesús regordete bendice el recorte que enmarca, con un bisel blanco, los tablones y travesaños del bastidor. No quisiera enmendarle la plana a don Bartolomé, eximio artífice de inmaculadas, pero, bien mirado, la amputación engrandece conceptualmente la obra —empleando (para colmo) unos recursos impensables para un pintor barroco—. Con su trapacería, el ladronzuelo añade un último y definitivo espacio al cuadro: enfrenta el rompimiento de gloria con la rotura literal; añade, al espacio celestial y a las estancias mundanas que finge (que crea) la pintura, la densidad concreta de la tela (apreciable en el biselado del corte) y el non plus ultra de las maderas que asoman.
No sé Murillo, pero sus colegas de mediados del mil ochocientos parecían cansados de la perspectiva aérea y demás tretas compositivas. Apenas una década antes de nuestra anécdota, Manet colgó su Almuerzo sobre la hierba en el Salon des Refusés. En el cuadro, unos burgueses posan adocenados en el amplísimo bosque de Argenteuil, reconvertido en un fondo que parece precipitarse velozmente contra la mirada del espectador. El rechazo de la profundidad implica, necesariamente, la afirmación del soporte: la construcción de una pintura cada vez más superficial que, prescindiendo de artificios y espejismo, procura dejar en evidencia su realidad material concreta.
En el primer capítulo de Dentro del cubo blanco, Brian O’Doherty propone una genealogía de la emancipación de la pintura —del lastre de la metáfora de la ventana— tomando como fuerzas motrices la «presión sobre el borde» y el adelgazamiento del plano pictórico: «El desarrollo de un espacio literal de poca profundidad (que contenía formas inventadas, a diferencia del antiguo espacio ilusorio que contenía formas reales) intensificó aún más la presión sobre el borde. […] El poderoso mito del plano pictórico cobró fuerza durante los siglos en que estaba sellado en inalterables sistemas de ilusión. Concebirlo de una manera diferente durante el periodo moderno suponía un ajuste heroico que implicaba una visión del mundo totalmente distinta, una visión que se trivializaba en la estética, en la tecnología de lo plano […]. A medida que ese receptor de contenido se hace cada vez menos profundo, la composición, el motivo y la metafísica del cuadro van rebasando sus bordes hasta que, como dijo Gertrude Stein de Picasso, ese vaciado se hace absoluto. Pero todo ese material que se descarta —las jerarquías pictóricas, la ilusión, el espacio localizable, las innumerables mitologías— volvió de rebote, disfrazado, y se adhirió mediante nuevas mitologías a las superficies literales que aparentemente no le permitían ocupar un lugar de influencia»[1].
Solo una disciplina con la suficiente solera puede entrar en cuestionamientos internos de una manera verosímil, por más que estas discusiones sobre sus propios fundamentos acaben incorporando y reafirmando parte de lo que creen desechar.
fragmento del texto escrito para el catálogo de la exposición Estación total, de Secundino Hernández en el MUSAC