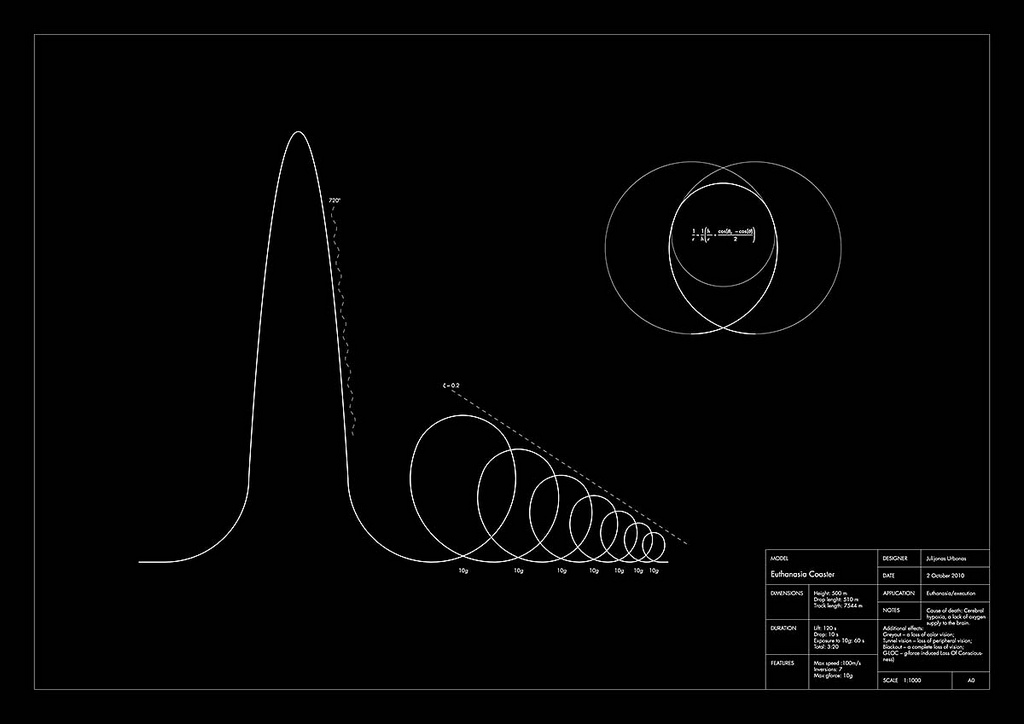
Me cuesta mucho entender qué es una «muerte digna». Se me viene a la cabeza Áyax y la moral agónica. «Áyax no podía hacer otra cosa», decimos cuando hacemos el comentario de texto a Sófocles. Cosas soportables porque sólo son literatura. El Diccionario indica que «dignidad» tiene que ver con rangos y prebendas. La Revolución Francesa extendió los privilegios de los pocos a los muchos, y desde entonces, declaraciones de derechos por medio, la dignidad se ha consagrado como patrimonio de todos. Pero aquí estamos hablando de morirse. ¿Cómo puede ser la dignidad un atributo de la muerte? Pienso en un cadáver tendido en una cuneta y pienso en otro en una cama: no termino de ver por qué un final es más digno que otro. Entiendo que es más deseable una muerte apacible y en familia que violenta y en soledad, pero no me termina de entrar en la cabeza (disculpen mi estupidez) cómo puede haber unas muertes mejores que otras. Morir, como final, no lleva aposiciones. «Su hombres han muerto muy bien» decía aquel militar cretino a Kirk Douglas en Senderos de Gloria, después del fusilamiento. Como se ve, si se aceptan distinciones con respecto a la calidad de las muertes, el criterio es muy variable. Tanto es así que la niña Andrea está siendo estos días objeto de toda clase de opiniones, porque la muerte de alguien (ya hablamos de esto hace unos días) puede terminar siendo cosa de todos. Más allá del tertulianismo profesional y del amateur, no han tardado en comparecer los profesionales de este asunto: la Conferencia Episcopal se ha visto urgida a decir qué hay que hacer. Y después, asociaciones más católicas que los obispos, como Derecho a Vivir, se han apresurado a decir lo que hay que hacer sobre lo que los otros han dicho que hay que hacer. Los de Derecho a Vivir han aprendido bien la lección del Apocalipsis: «como eres tibio, y no frío ni caliente, te escupiré de mi boca». Hay que ser extremos, no nos venga la condenación. Según extraigo de la prensa, el portavoz de la Conferencia Episcopal se resguarda en que no se practique «encarnizamiento terapéutico»; otra expresión desasosegante. Entiendo que los médicos empiezan a encarnizarse con el paciente cuando alargan su vida sin visos de que esta postergación de la muerte redunde en una mejoría. Pero claro, esto es muy confuso, porque un terminal de cáncer, que sufre, debe aguantar hasta el final según los obispos. Derecho a vivir afirma sin ambages que lo que se está pidiendo es que se le aplique la eutanasia a la niña y que eso, en nuestro ordenamiento jurídico, es ilegal. El argumento antieutanásico que esgrimen los dos colectivos es que la vida humana es sagrada. Sagrada por su misma naturaleza, lo que no garantiza unas condiciones mínimas de habitabilidad. Porque el Dios sumamente bueno que permite la enfermedad hasta extremos brutales se ofende si no se quiere aguantar el tirón. Sé que la respuesta católica para esto es que Dios no quiere el mal: «mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles», dice el salmo. Dice Spinoza (que era judío y se condenará, pero no idiota) que Dios no puede querer algo distinto a lo que hace, o lo que es lo mismo, que un ser omnipotente no puede hacer lo que no quiere. Más sencillito: todo lo que existe es querido por Dios, porque de no quererlo tiene la capacidad para enmendarlo. Y un Dios que no quiere cosas que permite no es un Dios de fiar.
No le quito la confusión al asunto pretendidamente. La «dignidad de la vida hasta el final», la «muerte digna» y otras construcciones del montón sirven a la mano que las acuña según su necesidad. Creo que estos artefactos lingüísticos, tan acostumbrados en nuestra época, nos distraen del problema: ¿es sensato no dejar morir a una criatura a la que sólo le aguarda consumirse? Dejar morir o procurar la muerte, porque, según entiendo por la prensa, lo que se pide es que se la sede, se le retire el alimento y la hidratación, y se espere que muera con la mayor brevedad posible. Lo piden los padres, conste. Como se ve, no hablamos de dignidad, hablamos de misericordia. Contribuye también a enmascarar esta crudeza la poética que se construido alrededor de la muerte. Morirse puede ser entendido como un acto noble y honroso. Manrique hace a la muerte llamar a la puerta de la villa paterna y hablarle con decoro: «vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago, y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama». Esté usted a la altura. Luego, los románticos desearon la enfermedad, como Lord Byron, que se quejaba ante un amigo tísico de no morir él también de consunción. Los filósofos del XVII pensaban que la materia tiene una tendencia innata a permanecer y mejorarse. Morir es un atentado tan bestial contra ese esfuerzo innato que no es reprochable que hayamos intentado sublimarlo.
Leo a Juan Soto Ivars sobre estrellas y la muerte de la niña. Habla sobre batallas heroicas y enigmas. Prefiero ser prosaico, porque sospecho que el único consuelo está en la frialdad. No hay batallas, no hay dignidad. Si estamos escribiendo todos sobre este tema es porque hay una niña reducida a un cuerpo con tubos. Escribimos porque se nos plantea si es mejor hacer que muera o mantenerla viva sin esperanzas de que mejore. Esta es la historia desgraciada de una chiquilla que no le ha dado tiempo a vivir y está muriéndose. No vamos a procurarle una muerte digna, porque aquí la dignidad no pinta nada. Como tampoco vamos a procurarle descanso, porque los muertos no descansan. Decía, el consuelo está en la frialdad, en saber que la nada infinita es mejor que la agonía de esta niña. Y debemos procurársela, por misericordia. No es dejarla ir. Es que lo mejor que puede hacer es morirse.
Texto publicado en El Estado Mental
5 de octubre de 2015